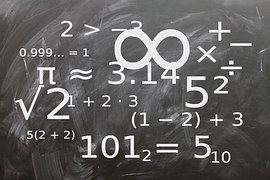Nº 5 Límite, deseo, educación
Contenidos
El límite, Javier Peteiro
¿Maestros o jornaleros? ¿Qué lugar para el deseo?, Josefa Estepa
Pensando sobre Inside Out (Del revés) o cómo “instilar” las TCC*, Olga Montón
Edición para imprimir Nº 5 Límite, deseo, educación
El límite
Javier Peteiro
Se dice que cuando Laplace le presentó a Napoleón su «Traité de Méchanique Céleste”, el emperador se extrañó de que no mencionara en él al Creador. La respuesta (“je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse) marcaba el distanciamiento que ya se daba entonces entre ciencia y creencia. Recientemente, Steven Hawking fue entrevistado con ocasión de su estancia en Canarias, donde acudió para la presentación del “Starmus Festival”. También aquí surgió la pregunta “¿Piensa que algún día los seres humanos abandonarán la religión y a Dios?” a la que Hawking respondió que “Las leyes de la ciencia bastan para explicar el origen del Universo. No es necesario invocar a Dios”.
Ambas expresiones de ateísmo son compatibles, sin embargo, con la creencia. Y tanto Laplace como Hawking son ejemplos de creyentes en … la Ley. En la ley física, pero ley al fin y al cabo. Esa creencia condujo a Laplace a la versión fuerte del determinismo que, aunque desterrado, no sólo por la física cuántica, subsiste curiosamente en el ámbito donde más impropio resulta, el biológico.
Si la ley da cuenta de todo, todo lo que la ley permita será posible, incluyendo que se construyan algún día ordenadores conscientes de sí mismos y que nos gobiernen la vida. Hawking nos previene al respecto: “Los ordenadores superarán a los humanos gracias a la inteligencia artificial en algún momento de los próximos cien años. Cuando eso ocurra, tenemos que asegurarnos de que los objetivos de los ordenadores coincidan con los nuestros”. También nos alerta de que no busquemos contactos con extraterrestres; podrían sencillamente colonizarnos. En cierto modo su perspectiva toma forma de augurio y recuerda el antiguo anuncio del Anticristo, que puede ahora aparecer como ser robótico o extraterrestre. Es decir, al margen de ser una autoridad científica, Hawking se muestra como un milenarista que contempla, como en la tradición judeo-cristiana una historia de la salvación colectiva: “la supervivencia de la raza humana dependerá de su capacidad para encontrar nuevos hogares en otros lugares del universo, pues el riesgo de que un desastre destruya la Tierra es cada vez mayor”.
¿Sueña Hawking? Tal vez, pero no es el único. Muchos científicos de prestigio lo hacen de un modo similar o mucho más osado, como Michio Kaku, que ve factible que en un futuro no muy lejano nuestro “conectoma” pueda ser portado como secuencia de bits por un rayo láser de alta potencia, de tal modo que la mente humana pasaría a ser un haz de luz con información suficiente para reconstruir su cuerpo en los diferentes planetas que visite. Renace el viejo dualismo cuerpo – alma en forma de hardware – software. En la práctica, no ha habido un reforzamiento del ateísmo desde la ciencia sino la emergencia de un nuevo monoteísmo, cientificista, que asume, como los tradicionales, muchos rasgos de religiosidad mágica.
No estamos ante versiones actuales de Julio Verne o Asimov. No se pretende hacer ciencia ficción sino prospectiva científica. Son científicos punteros los que nos anuncian un futuro salvífico, pero ya sabemos que las esperanzas soteriológicas pueden constituirse en las peores distopías. En cierto modo, estos “pronósticos” parecen una versión moderna de la creencia de los testigos de Jehová, con la única diferencia de que la mayoría de éstos no andarán viajando por ahí en medio de galaxias, sino que se morirán y después se quedarán en una Tierra idílica (y enormemente aburrida), excepto un colectivo segregado (144,000 elegidos) que irían al cielo. También de un colectivo segregado se trata en la prospectiva cientificista que parece ignorar que la mayoría de los seres humanos sobreviven malamente en este planeta pasando hambre, sed y todo tipo de calamidades y les importa muy poco que unos cuantos elegidos puedan colonizar otros planetas en un futuro que no verán. Del mismo modo, bastantes guerras y epidemias hay como para preocuparse por ser lo que muchos ya son, servidores de la tecnología, aunque no lo sean aun de robots.
La ley permite o prohíbe, pero no determina. El determinismo sólo es restrictivo, nunca predictivo, exceptuando condiciones experimentales controladas. Por ejemplo, los tamaños y proporciones alcanzables por un organismo en la tierra están restringidos en su variedad por la gravedad de nuestro planeta, pero nada sobre esa variedad está escrito en un universo que es fuertemente no ergódico.
El problema del sueño cientificista, que se hace delirante en el caso de los transhumanistas, es que sólo reconoce, en la práctica, los límites de la termodinámica: conservación de energía y aumento de entropía del universo. Y estos límites son tan amplios que dan mucho juego, incluso hasta soñar con poder controlarlos en el futuro, como piensa Tipler.
La ciencia da demasiadas respuestas, y no todas tienen implicaciones técnicas benéficas, pero sus preguntas se limitan cada día más a ámbitos más y más especializados. Y por eso la filosofía es hoy más necesaria que nunca, porque nunca estuvo la ciencia tan separada de ella. Y por eso hoy es necesario retornar a las viejas preguntas. Una de las cuestiones kantianas parece especialmente importante en esta época: “¿Qué puedo saber?” Puede interpretarse en dos modos; uno, singular, qué puedo saber yo; otro, colectivo, qué podemos saber como civilización. Hay un límite en lo singular obvio, pero, si miramos a lo colectivo, el límite se hace intrínseco a la propia posibilidad de conocimiento.
Nada parece más firme que las matemáticas. Hilbert, en su afán por negar el “ignorabimus” trató de axiomatizarlas y, en ese sentido, planteó tres cuestiones sobre ellas: ¿Son completas? ¿Son consistentes? ¿Son decidibles? Gödel demostró que las matemáticas no podían ser completas y consistentes a la vez y Turing demostró que cualquier sistema formal debe tener proposiciones indecidibles. El sueño de Hilbert se quebró aunque se lo llevó a su tumba en forma de epitafio (“Wir müssen wissen, wir werden wissen”).
Einstein también creía en la ley y nada más hermoso que la física clásica para mostrarla. A pesar de recibir el premio Nobel por su contribución a la mecánica cuántica, se resistió siempre a la incertidumbre que implicaba esta teoría. Pero tanto tiempo desde entonces ha mostrado que, en esto, Einstein estaba equivocado, que no hay las variables ocultas que él defendía y que hay un límite a lo que podemos decir con sentido físico.
Estas cuestiones ponen cierto freno epistemológico, pero no parecen ser límites prácticos a lo que la tecno-ciencia puede realizar. Es más, incluso ese extraño mundo cuántico puede aplicarse con éxito a un nuevo modo de computación.
Hay otros límites al saber, pero desconocemos hasta qué punto son superables en la práctica. Hay una impredicibilidad ligada a pocas variables en el caso del caos clásico, o a muchas, en procesos aleatorios. La hay también dependiente de fenómenos expresables en términos de ecuaciones no lineales, abundantes en el mundo bioquímico. Y los hay en el orden de la completitud, pues de pocas disciplinas puede decirse que sean completas; tal vez los mejores ejemplos sean, aunque pueda haber algunas lagunas en ellas, la Anatomía humana y la Geografía.
Si los límites implícitos en los principios termodinámicos y en el ámbito cuántico son intrínsecos a la propia ley física (una ley paradójica en el caso de la mecánica cuántica, especialmente al considerar la relación observador – observación) e insuperables, desconocemos hasta qué punto otros límites físicos lo son.
La pregunta kantiana referida a la posibilidad de saber nos afecta a nosotros mismos. Sabemos que tenemos un cuerpo y nos damos cuenta de que estamos aquí y ahora, que percibimos olores y colores, que hablamos… Pero Kant no formuló sólo una pregunta sobre el saber, sino otra sobre el deber, algo que parecía obsesionarle, y una más sobre la esperanza. Tal vez lo más importante ahora es recordar que esas tres preguntas las fundió en una sola, “¿Qué es el Hombre?” Y esa es la pregunta esencial, la que realmente nos concierne y de la que podemos inferir límites realistas frente a la tendencia distópica.
Y es que la distopía anunciada insistentemente, la del reduccionismo científico, se favorece por un “revival” conductista. El conductismo no sólo no quedó arrinconado sino que resurge con gran vigor, de la mano de los grandes proyectos neurobiológicos (el Human Brain Project y el BRAIN), en el enfoque RDoC. Panoramas como la perspectiva “Big Data” favorecen un discurso único en el que sólo cuenta lo observable y en el que se confunden singularidades con perfiles. Si hay un término que está siendo tristemente exitoso es precisamente ese: “perfil”. Sea para conseguir un empleo, sea para definir ofertas de mercado, sea para pronosticar muertes, uno pasa a ser concebido como perfil, es decir, un conjunto discreto de datos, con los que se pueden establecer predicciones de conducta. El fenotipo morfológico se ensancha para abarcar la conducta como algo visible, medible en algunos aspectos, y ese fenotipo sólo tiene una explicación que es, a su vez, otro perfil, el genético. La conducta se muestra como algo modificable, sea mediante clásicos adoctrinamientos, sea medicalizando la vida, sea incluso abarcando posibilidades eugenésicas.
No es extraño que Hawking nos asuste con los futuros robots, porque hemos retornado a un mecanicismo inimaginable en el siglo pasado. El “hombre-máquina” es ya algo cibernético cuya razón de ser no es un sentido vital sino un programa casual, el genoma. La metáfora tienta a la copia y superación de ese ser por una máquina de verdad, por un ordenador capaz de auto-reproducirse como los autómatas imaginados por el gran von Neumann.
Es llamativo que en este frenesí informático que alcanza su máxima cota con la generalización cósmica de Wheeler, el “it from bit”, se recuerde con cierta frecuencia el test de Turing. Si algo lo supera, podría decirse que ese algo es, en la práctica, un alguien. Pero tenemos un problema con ese test y es que precisa un observador humano y la respuesta al test no depende sólo de la máquina sino de la subjetividad de quien la observa y le pregunta. Ya en el ámbito cuántico el resultado de un experimento depende del observador. Una línea interpretativa dice que el célebre gato de Schrödinger no tendría solución en tanto no se ligara a quien, observándolo, colapsa su función de onda, pues ésta habría de contener observación y observador, conjunto observable a su vez y así, “ad infinitum», recordando la necesidad del ojo absoluto, divino, que permitía salvar el idealismo de Berkeley. ¿Por qué hemos de asumir que el test de Turing será superado si precisa lo subjetivo?
Ése es el gran límite. No está ahí fuera. Está en nosotros, en lo más subjetivo, en lo más oculto. El límite está en la dificultad de responder a Kant. No sabemos qué es el ser humano. Podemos decir sólo lo que no es y algo, muy poco, de lo que es, de lo que somos.
Somos con y somos en. A pesar de tanta revalorización conductista del “ahora”, tranquilizadora a veces, alienante muchas más, somos en el tiempo. En el tiempo pasado, como historia colectiva y biografía singular. En el futuro, como proyectados a la historia como colectivo y a la muerte singular, con un sentido por descubrir.
Y ese ser con y en, ese “Dasein” se da hablando. De hecho, sólo así es posible. Y no es preciso hacerlo con sonidos. Incluso casos como el de Helen Keller lo reafirman. Si no hablamos, no somos. Ésa es la extraña particularidad que nos concedió esa ramita evolutiva a la que se refería Gould y de la que surgimos. Algunos genes, algunas condiciones, y acabamos hablando, lo que supuso un salto cualitativo tan enigmático como irreversible a la hora de contemplar el mundo. “Y la palabra se hizo carne”, dice el evangelio de San Juan, haciendo divino al logos y haciendo humano a Dios.
El lenguaje supuso la gran tentación de nombrarlo todo. Hubo incluso una secta cristiana ortodoxa dedicada a la adoración del nombre y que influyó poderosamente en la matemática rusa (Florenski, Luzin…). Pero lo más innombrable está en nosotros mismos. Así como Hilbert fracasó en su sueño axiomático, Freud nos mostró que podremos poner nombre a los animales pero fracasamos cuando creemos que sabemos lo que realmente importa porque lo que nos determina no está en los genes ni en los astros, sino en lo más próximo y, a la vez, siniestro, de nosotros mismos.
El límite real de la ciencia no está en las restricciones de la Ley sino en la insuficiencia de la palabra. Y es por eso que el afán de completitud nunca será resuelto, porque la pregunta por el “qué” final sólo admite una aproximación asintótica, no una llegada, porque ese real aspirado por la ciencia es inalcanzable, lo que equivale a decir que, en la práctica no existe o lo hace como un agujero negro. No basta con el “qué” inicial inductor de taxonomías, no basta con el “cómo” fisiológico ni con el “por qué” causal (el “para qué” ya ni científico es). Se precisa el “qué” de lo real y eso es inalcanzable porque no puede ser dicho por seres que son a su vez dichos por lo que menos conocen de sí mismos.
Tuvimos y tenemos en la mecánica cuántica una muestra evidente de que no cabe hablar de objetividad pura, de separación entre lo observable y el observador, de que la realidad es no local. A pesar de eso, muchos científicos insisten en la mala repetición de retornar al sueño laplaciano. Tal vez si optaran por la molesta modestia de psicoanalizarse, la ciencia no repetiría lo peor de su historia. Tal vez si la ciencia retornara al encuentro con la filosofía que la precedió, se dejara de tantas respuestas y se hiciera preguntas serias.
En tanto no se singularice por la ciencia lo que es precisamente tal, lo singular humano, sus excesos distópicos no serán frenados por los límites inscritos en la Ley física; habrán de serle impuestos desde la ética, desde el discurso amoroso que nos hace propiamente humanos.
¿Maestros o jornaleros? ¿Qué lugar para el deseo?
Josefa Estepa
Creo que me voy haciendo vieja. Miro hacia atrás con un sentimiento de nostalgia tremendo. Pienso en la escuela de hace 20 ó 25, o no sé cuántos años, y la añoro como algo que se fue y no volverá. Pero al mismo tiempo me surge la duda, ¿existió realmente? ¿O simplemente la soñé? Y claro, enseguida pienso en aquello que nos decía aquel profesor psicoanalista cuando estudiaba magisterio: “cuando decimos eso ni lo sueñes, estamos diciendo eso ni en deseos se te ocurra, soñamos lo que deseamos”.
De una forma u otra, el colegio de cada día está cada vez más estrecho. Por la ratio alumnos/aula, por la proporción alumnos/m2, que no da ni para colocar los niños sus mochilas, cuanto menos para moverse. Esto me llama mucho la atención, porque lo deduzco como una llamada a la quietud, física e intelectual. ¿Alguien ha visto que un niño aprenda quieto? Quizás sí, si ya pasó por el médico, salió con su diagnóstico de TDAH y su consiguiente caja de pastillas.
Tan estrechos estamos en las aulas, que ya no queda espacio ni para los niños, esos locos bajitos como cantaba Serrat, a los que les estamos robando día a día su maravillosa locura.
No queda espacio, o al menos no le damos lugar, a la locura particular da cada uno. A cambio las juntamos todas, sería más fino decir las homogeneizamos, pero este trabajo de igualación me parece muy poco fino como para utilizar términos finos, me niego a entrar en ese lenguaje. Una vez bien mezcladas les aplicamos la receta, llamada protocolo, plan o programa, y allá que va, todos iguales- para todos igual.
Alumnos y maestros trabajamos cada día en las estrechuras. Y me resulta muy triste, porque falta vida.
Desde la Administración se diseñan Programas para todo, se calcula todo, se insiste en abarcar multitud de aspectos. Hay que coordinar todo, que no quede el más mínimo hilo suelto (no vaya a ser que sirva para inventar un nuevo tejido).
Hasta este curso los horarios estaban organizados en los Centros por sesiones diferentes, unas eran de una hora y otras de 45 minutos, con lo cual se iban articulando las diferentes clases y actividades.
El curso 2015-2016 entra con normativa nueva, las sesiones tienen que ser todas, en todos los Centros, de 45 minutos. Dicho así, parece una tontería, pero cuando nos ponemos manos a la obra, es de remate. Entre cambiar de grupo, sacar el material, empezar y concluir, el tiempo se pasó. A nivel de contenidos no da ni para lo justo, y de dar la palabra, ni soñando.
En este contexto yo me planteo qué soy en la escuela, si maestra o mera jornalera: ya hace tiempo que irrumpieron los programas para todo en lugar de dejar margen para el invento. Me ahorran el trabajo y el tiempo de pensar. Desde los despachos, que no sé si saben, a pie de obra, qué son, y como funcionan los niños, mucho menos un maestro, porque jamás se cuenta con nuestra opinión para nada, ni se pregunta, dirigen la orquesta. Una orquesta que a este paso será casi perfectamente mecánica, y hará sonar aquellos acordes que más convengan a este mundo de mercado y modelos en el que nos toca lidiar.
A este paso sucede un compás, pero yo quiero mantener la esperanza de que el paso dé un traspiés y el compás se rompa. Más bien creo que ese traspiés se va dando cada día y que hay que aprovecharlo para poner algo de invento, y deseo, en su lugar. Hay que romper el compás, y dejar espacio, dar lugar al deseo. No hay que temer al vacío, porque este será un lugar imprescindible si queremos conseguir algo nuevo. Mas bien habría que buscarlo, cada día.
Yo creo que de la escuela que actualmente se nos propone no puede salir diversidad ninguna si no aprovechamos los vacíos y dejamos que en ellos se cuele el deseo, de los alumnos y del maestro. Hasta puede que esos mismos vacíos, subversivamente, se puedan hallar en los mismos programas que se nos hacen llegar.
A modo de viñeta, explicaré brevemente un proyecto que pretendo llevar a cabo en el colegio, pero del que no tengo programación, porque su forma me gustaría que la fuera tomando de la actividad, interactividad, de los niños y los maestros que por ella vayamos pasando.
La idea surgió a mediados de mayo del curso pasado. A nuestro colegio acuden niños de una residencia escolar, que por diversas causas sólo van a sus casas los fines de semana.
Suelen ser niños muy rotos, y cuando empieza el jaleo del fin de curso se desmadran, enloquecen, se vuelven disruptivos, si es que ya no lo eran, y el último mes de clase puede llegar a ser terrorífico. Mientras los compañeros de sus respectivos grupos ensayaban el baile para actuar en la fiesta de fin de curso, ellos apáticos totales no hacían nada.
Tenía yo una darbuka en casa, que no sé hacer más que aporrearla, y me la llevé a la clase. Me inventé un poema sobre poetas andaluces, junté a los de tres clases, seis alumnos en total, y les conté que si estaban dispuestos a trabajar ellos también podrían actuar en la fiesta de fin de curso, como grupo de educación especial. Para ello, tendrían que ponerle mucho señorío al asunto, porque no se puede subir a un escenario de cualquier manera, hay que sentarse bien, respetar turnos, cuidar las posturas y expresiones y palabras con los compañeros, en los ensayos también, y ser, eso, señores.
Aceptaron y fueron consecuentes con su respuesta dada: les expliqué entonces que había que memorizar un poema de cinco estrofas, y entre una y otra cada uno rotativamente, iría tocando la darbuka. Habría una ronda completa antes de empezar a recitar, y otra completa después de acabar. Para cerrar, Daniel dijo que quería cantar flamenco el solo y que los demás tocaran. Aceptamos su propuesta. Los ensayos transcurrieron en ambiente de trabajo más que correcto, sin ninguna incidencia, y aguantando las matizaciones que yo les iba haciendo. Además comprobaron que son capaces de memorizar, algo poco frecuente en ellos.
Y el día 13 de junio se subieron al escenario delante de un público que se los comía a aplausos.
Seguían en su papel de grandes señores…
Los diez días que faltaban para acabar las clases las dedicamos a tocar con los más pequeños. Estaban felices. Podían apuntar en sus vidas una experiencia de éxito.
Pensé retomar la idea para darle vida durante todo el presente curso. Globalizaremos el arte de aprender Lengua o Matemáticas mientras aporreamos la darbuka, pero que nadie me pregunte cómo, que eso lo tenemos que descubrir en el camino. Mientras tanto son felices con su música, su cante y su flamenco.
En estos intervalos dejo de ser jornalera de la administración y me convierto en maestra, por el arte y la magia del deseo de mis alumnos y el mío propio.
Pensando sobre Inside Out (Del revés) o cómo “instilar” las TCC*.
Olga Montón
Detrás de la aparente amabilidad y bondad de la propuesta de Inside Out (2015, Pixar), mi sentimiento en la sala fue de pavor. No podía dejar de pensar en todos los comentarios ingenuos de personas adultas y bien formadas, incluidos pacientes, que me habían relatado su entusiasmo ante “una película que habla muy bien de las emociones”. Y menos aún podía dejar de pensar que la sala estaba llena de niños y niñas animados por los dibujos animados, tragándose sin paliativos un discurso de la neurociencia disfrazado.
Y es que hay interés por el tema, de ahí tantos éxitos de ventas de los manuales para “conocerse mejor”. Inside Out acude al deseo de las personas por conocer los mecanismos de la mente y desarrolla su narración con una semántica de animación muy bien armada, ¡es Pixar! sin duda. Consigue atraer a niños y adultos, que caen en la tela de araña, disponibles a ser devorados por el discurso psicologicista bajo la dichosa moda de las emociones.
El espectador, a caballo entre la ingenuidad y la vaguería subjetiva, adquiere fácilmente su reserva de plaza en el dispositivo cognitivo conductual. Eso sí, todo adornado y edulcorado por el sacrosanto ámbito de las emociones. La película está toda ella cargada de los mecanismos del aprendizaje instrumental: estimulo-respuesta-refuerzo. Parece que estamos en el aula de la facultad de psicología y el profesor de modificación de conducta se está poniendo las botas aprovechando que los alumnos tienen diez años y tienen la boca abierta en la oscuridad de la sala. Incluso los espectadores adultos también se sitúan en la sala con esa edad de diez años, gracias a la animación y a que los personajes de la película juegan en esa franja de edad. Y es que la enseñanza en el mundo occidental que devalúa el pensamiento crítico e intelectual hace bien su trabajo. Implementado el modelo que impide el pensamiento crítico e independiente, que no permite razonar sobre lo que se oculta tras las explicaciones y que por ello mismo, fija éstas como las únicas posibles. Considerando a las personas como máquinas, como autómatas, como animalitos herederos de Pavlov adiestrados, pretenden un control y una regularización. Una vuelta de tuerca más pensada para la domesticación de los ciudadanos.
Además, este profesor de modificación de conducta es muy listo y no se queda en la tosquedad simple de los comportamientos. Todo el rato sitúa los sentimientos y los pensamientos como la verdadera materia a controlar y modificar. Inyecta, sin que duela el pinchazo, una idea educativa terrorífica: ser adulto y ser feliz pasa por el control, el aprendizaje y la modificación de sentimientos y pensamientos. En la idea de que el lenguaje no es ambiguo y que puede ser usado de forma inequívoca siguen un modelo descriptivo y explícito. De forma que puede haber acuerdo en la supresión de un sentimiento o trastorno. Así, la película cuenta como el mundo mental da miedo, dando la idea que lo insufrible, lo insoportable, se traduce en miedo que hay que evadir. Trasmiten la idea de que, si algo desencadena consecuencias, uno mismo puede actuar sobre el mecanismo desencadenante y modificarlo, a modo de manual de un electrodoméstico.
Aun peor, y si cabe más peligroso, me pareció como prepara el terreno para la aceptación educativamente generalizada del dispositivo neurocientífico. Digo que prepara el terreno, porque no habla explícitamente. Todo lo hace bajo un disfraz muy efectivo. Bajo el nuevo ideal del “saber total”, de la cuantificación general de todo lo humano, mas alegría menos tristeza, hay un rechazo a lo más subjetivo y singular, a lo sintomático, a lo que nos hace únicos.
Y cuando nombran el “subconsciente”, es para decir que se trata de una “cueva bien cerrada con llave”, que evidentemente no hay que tocar.
Los verdaderos protagonistas son cinco figuras: alegría, miedo, tristeza, ira y asco. Todo el rato están jugando a la efectividad de subir o bajar sus tasas de presencia en la mente de la persona. Por ahora, aparentemente solo por vías de reestructuración cognitiva y manipulación forzada de pensamientos y sentimientos.
En mi opinión, Inside Out juega muy sucio. Deja trillado el terreno para la aceptación masiva de que detrás de esas cinco figuras lo que hay son los neurotransmisores: dopamina, serotonina, norepinefrina, etc. y que si no es suficiente con la manipulación cognitiva, se pasa a la manipulación farmacológica con la naturalidad con la que nos tomamos un café por la mañana o nos damos una ducha.
*Técnica Cognitivo Conductual.